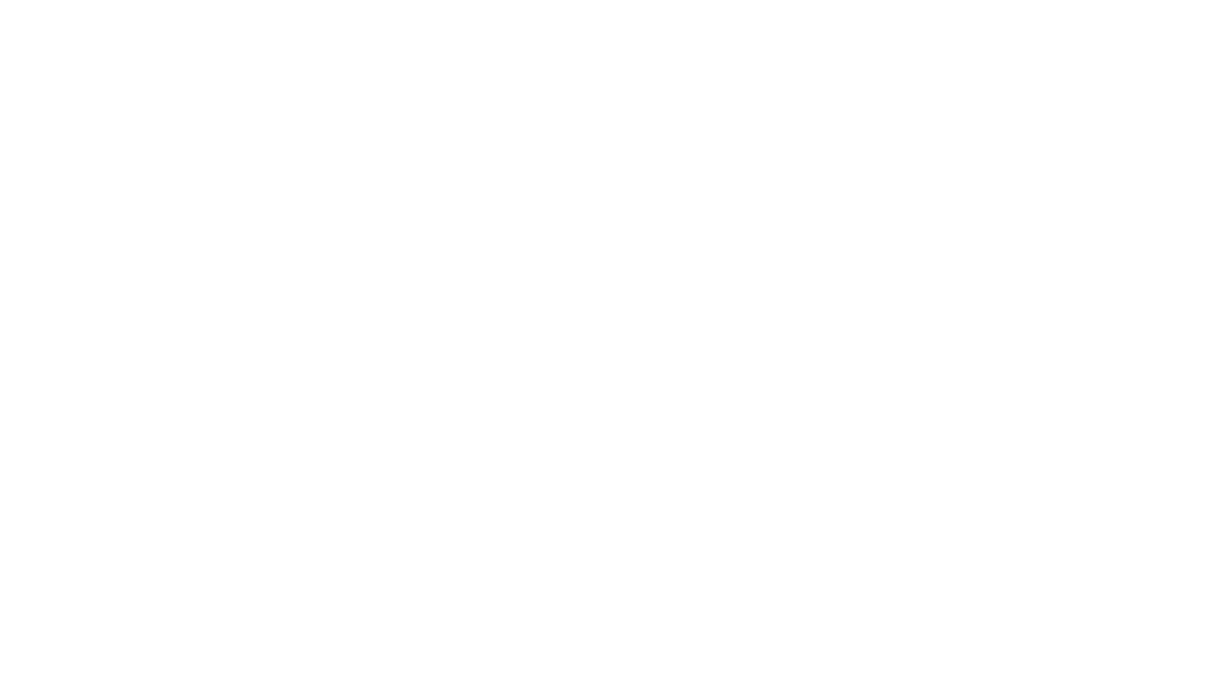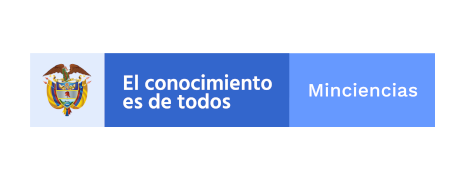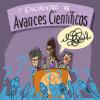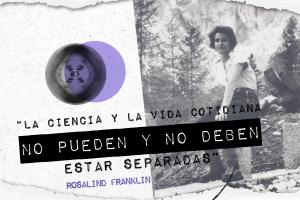Por Paula Andrea Grisales Naranjo
Para hacer ciencia es necesario tener el pelo revuelto y con frizz, portar una bata blanca, mantener en la mano una probeta o un tubo de ensayo, ser adulto mayor y, de preferencia, inteligente, pero aburrido e incomprendido. ¡Ah! también hay que ser hombre.
¿Les evoca a alguien esta descripción? Pues es la idea con la que llegan algunos estudiantes a mi clase de Comunicación de la Ciencia, que dicto en la Pontificia Universidad Javeriana, y es la imagen que quizá tienen muchos colombianos sobre cómo luce la gente que investiga.
¿Alguien ha visto a un científico?
Y pese a que la apariencia de algunos investigadores pueda evocar la de Albert Einstein, la inmensa mayoría no se ajusta a este estereotipo. Mucha de la ciencia en Colombia la hacen las mujeres, no son la mayoría pero su número va en aumento. Muchos investigadores e investigadoras son millenials, rockeros, metaleros, reguetoneros, románticos… Son diversos. Gente que no porta una bata blanca, sino que anda en jeans, camiseta, tenis… o vestido, chaqueta y botas, tampoco tienen una probeta en la mano.

Los investigadores reales son inteligentes, pero no más que el promedio de las personas; lo que sí tienen de diferente es que son superapasionados por un tema (su tema): saben mucho sobre él y les causa tanta inquietud y emoción que por eso lo investigan. ¿Aburridos? No realmente, tienen historias fascinantes por contar y anécdotas; en cuanto a lo de incomprendidos, eso sí, ¡en eso no se equivoca el estereotipo! Y es algo que tiene que ver con la comunicación.
El estereotipo como síntoma
Esta imagen estereotipada refleja lo alejada que está la producción de conocimiento científico de la cotidianidad de las personas del común. Como sociedad, habría muchos argumentos para justificar por qué es necesario cambiar esto. Por ejemplo, como ciudadanos, una actitud crítica y de verificación –propia de la lógica científica– nos haría menos ingenuos y manipulables; menos proclives a ser presa de las fake news o de los cautivantes discursos demagógicos. Como individuos, esa misma actitud de cautela y análisis nos ayudaría a tomar mejores decisiones: visitar un médico egresado de una facultad de medicina en vez de optar por algún discípulo de José Gregorio Hernández.
Pero, ¿cómo podemos avanzar hacia una sociedad que conoce y valora más la ciencia? Existen múltiples respuestas. Y para el caso de esta columna, mi apuesta radica en los investigadores mismos: en las habilidades comunicativas que pueden adquirir en el pregrado, si se incorporan materias como ‘comunicación’ o ‘divulgación’ de la ciencia en los planes de estudio.

Les contaré algunas conversaciones y vivencias al interior de mi clase, donde los chicos sin darse cuenta, casi como por accidente, terminaron apasionados comunicando la ciencia.
El poder de un símil
A los investigadores consumados, tanto como a aquellos en formación, les cuesta muchísimo comunicarse en términos sencillos. En los primeros ejercicios, algunos de mis estudiantes se sentían cometiendo una especie de traición. “Dentro de la carrera uno no aprende eso y no nos damos cuenta de lo importante que es porque estamos demasiado familiarizados con los términos científicos”, me comenta Laura Sofía Amador, estudiante de Medicina.
Hicimos ejercicios para contar conceptos abstractos a través de la personificación, las metáforas, los símiles, los testimonios y las descripciones sin hacer uso de tecnicismos. Y luego de sobrevivir a lo que para algunos fue una herejía, empezaron a tomarle el gusto y darle sentido en la práctica. “En esta clase me di cuenta de que hay que explicar las cosas de otra manera. Por ejemplo, cuando uno le da un diagnóstico a un paciente, uno puede emplear un símil o una metáfora para ayudarle a comprender su enfermedad; esto los hace sentirse más aliviados, pues entienden qué es lo que están viviendo”, concluye Laura Sofía.
Ella y otros 3 compañeros exploraron el formato infografía y datos curiosos para dar a conocer a través de Instagram una investigación sobre el estrés que viven plantas como la papa debido a la sequía, tesis de doctorado de la profesora Loyla Rodríguez Pérez. Ellos mismos hicieron los dibujos de ‘la papa estresada’ (aunque realmente lucía feliz) y que era la protagonista de su cuenta @papascolombianas; allí pusieron en práctica herramientas del lenguaje como la personificación, el símil y la metáfora.

Así se ve la cuenta de Instagram de La papa estresada
Investigación: ¿para uno mismo o para la sociedad?
Cuando el estudiante se enfrenta al reto de escoger una investigación para comunicarla, hablamos de 3 criterios de elección provenientes del periodismo: la actualidad, la proximidad y, sobre todo, el impacto social. En un ‘consejo de redacción’, cada grupo defendió su tema develando la problemática social en la que se insertaba. Gracias a ese debate vi que los estudiantes empezaron a descubrir que se investiga no solo porque es grato, curioso, rentable o necesario para cumplir con un requisito, sino porque la investigación resuelve problemas de carácter social. Y es ahí donde la comunicación cumple un rol importante de conexión entre la academia y la sociedad, regresando a los ciudadanos esas soluciones, claridades y hallazgos en palabras sencillas.
“Cuando uno investiga y no comunica, no está haciendo nada por colaborarle a la sociedad; comunicar le da relevancia al tema: deja de ser algo de interés personal y se convierte en un tema de interés para la sociedad”, cuenta Sara Gutiérrez, estudiante de Biología. Como ella hay muchos comunicadores de la ciencia en potencia con ganas de compartir con el mundo eso que los apasiona, solo necesitan aprender cómo.
Durante la última clase, Sara y su compañera Valentina Mahecha recordaron el esfuerzo que les había costado convertir la expresión ‘agente etiológico’ en una frase simple como ‘ese algo que produce una enfermedad’. Se referían a la Salmonella sp., que es la bacteria que produce una enfermedad llamada salmonelosis, la protagonista del video que elaboraron como producto de comunicación de la ciencia.
Sara y Valentina crearon una estrategia que se propuso mostrar la ciencia como algo muy familiar, por eso su imagen era un calado, que es esta tostada redonda que se come en Bogotá, y átomos a su alrededor. La llamaron ‘‘La ciencia del calao”. Ambas produjeron un video al estilo Playground, una plataforma muy popular en Facebook y entre los jóvenes. A través del video dieron a conocer el principal resultado de una investigación liderada por la profesora Rubiela Castañeda-Salazar sobre la presencia de Salmonella en huevos provenientes de diferentes localidades de Bogotá... que puede producir salmonelosis, potencialmente mortal y poco documentada en el país.
Sin temor a los papers de nombre antisexy
Detrás de un paper o una investigación con nombre difícil muchas veces se esconde un tema interesante y con un alto impacto social. Luego de superar ese miedo, el segundo temor de los estudiantes fue entrevistar al investigador. En la entrevista no solo comprendieron a profundidad el tema, el ejercicio tuvo además un efecto psicológico muy interesante: para ellos la investigación dejó de ser algo abstracto, frío y lejano y empezó a ser cercano, cálido y con rostro humano. Creo que ahí fue donde empezaron a apasionarse por el asunto.
“Comunicar ciencia es muy chévere y hay que estar preparado. Buscar la investigación, leerla, contactar al investigador, buscar el impacto social, hacer la entrevista, saber extraer lo importante y aprender a hacer el producto. Yo me ‘engomé’ con el proceso y el tema que escogimos tenía mucho de dónde sacar”, recuerda Eduar Daza, otro de mis alumnos y estudiante de Ciencia de la Información - Bibliotecología.
Eduar y su grupo se le midieron a una investigación con título atemorizante: Transformación físico química y microbiológica de polietileno de baja densidad empleando plasma de oxígeno, fotocatálisis, dióxido de titanio, luz UV y con ayuda del hongo Pleorotus ostreatus. ¡Unos valientes! Tras explorar el tema y comprenderlo crearon un podcast en el que contaron los hallazgos del investigador David Gómez Méndez: ¡un hongo capaz de degradar el plástico!
El podcast, llamado ‘Ciencia y sociedad’, es un magazín en el que dialogan con Gómez, quien explica el proceso y nos pone en contexto frente a la problemática mundial en torno al plástico.
Estos trabajos universitarios no tienen la calidad de un producto periodístico profesional (no era el objetivo) pero sí lograron que los estudiantes comprendieran la importancia social de comunicar la ciencia, de tal manera que en el futuro cuando sean investigadores, como complemento a sus papers o libros, hagan productos comunicativos dirigidos a públicos no especializados a través de un lenguaje simple, divertido y que conserve el rigor.
Las universidades pueden aportar a que sus investigadores en formación adquieran estas habilidades comunicativas, con ello aportarían a que la ciencia se vuelva tan cercana como un video de Playground, una cuenta de Instagram o un podcast. Y a que los investigadores, trascendiendo estereotipos, se vuelvan seres mejores comprendidos y valorados en nuestra sociedad.
Paula Grisales es periodista científica para la revista Pesquisa, de la Pontificia Universidad Javeriana, y docente de la cátedra de Comunicación de la ciencia, de la misma universidad. Asesoró la puesta en marcha de un plan edu-comunicativo en el Museo Geológico, también se desempeñó como investigadora en el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT); fue Jefe de comunicaciones y narrativas de MALOKA, periodista científica de la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología –NOTICyT– y Coordinadora editorial en la Universidad Nacional de Colombia
Ilustraciones de Carlo Guillot
Las opiniones de los colaboradores no representan una postura institucional de Colciencias. Con este espacio, Todo es Ciencia busca crear un diálogo de saberes para construir un mejor país.