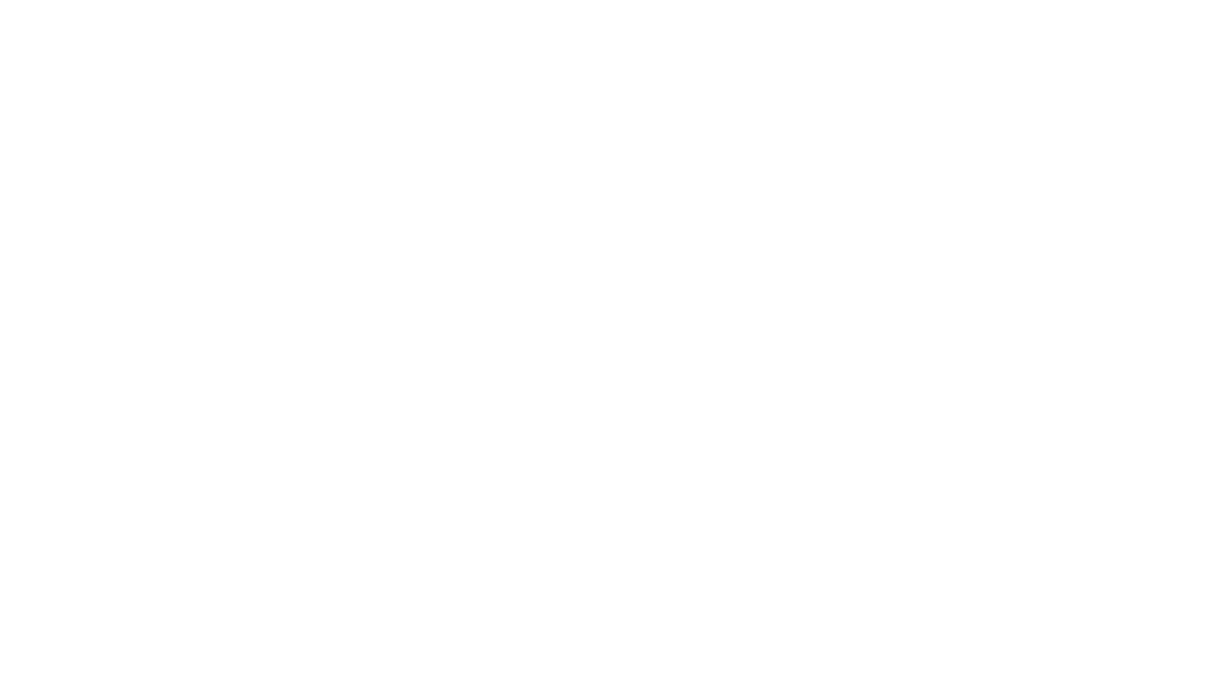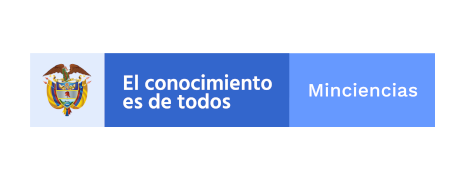Por Jorge Alberto López-Guzmán
El 22 de junio de 1988, los genetistas Philip Leder y Marshall Nirenberg solicitaron la primera patente de la historia de un animal modificado genéticamente –el oncoratón– un ratón con genes inyectados en su embrión para incrementar susceptibilidad al cáncer. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos le garantizó a la Universidad de Harvard la patente 4.736.866, bajo la reivindicación de un mamífero transgénico no humano cuyas células madre y somáticas contienen una secuencia oncogenética activada introducida en él.
Posterior a que Leder y Nirenberg recibieron la noticia de la primera patente de un animal transgénico en la historia, en las calles del mundo se empezó a gestar un movimiento de ratones insurrectos como represalia a su uso en los laboratorios. Lo más curioso de todo es que los genetistas nunca supieron que al día de hoy, el mundo entero no está a salvo debido a ellos.
Mi nombre es Físter, un ratón de laboratorio de la especie Mus Musculus. Mi cariotipo está compuesto por cuarenta cromosomas y tengo un pelaje blanco que se luce entre la penumbra. Soy un ratón con una cepa endogámica, lo que me permitió ser engendrado por el primer mamífero no humano transgénico. Mi cepa la C57BLACK6, abreviada como C57BL/6 o black 6, siendo la cepa más ampliamente usada para la manipulación genética en el estudio de enfermedades humanas.
Fui fecundado en el laboratorio de la Universidad de Harvard como resultado de uno de los embriones del llamado oncoratón, a través de un proceso mediante el cual, los óvulos fecundados se removieron del oviducto y mediante una pipeta de vidrio se le inyectó al pronúcleo masculino cerca de dos a cinco picolitros de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) en el que había cientos de copias del transgén, implantándose los huevos y pasados veintiún días, nací.
Por las muchas historias que había escuchado de Leder y Nirenberg, sabía que si hubiera nacido en la India hubiera gozado de adoración y alimento como un Dios en el templo Karni Devi, o si hubiera sido más afortunado habría viajado al espacio en los años sesenta, o puede que si me hubieran reclutado en la milicia, hubiera detectado minas durante las guerras. Pero no fue así.
El día que escapé, era un día lluvioso, donde la electricidad falló, causando que el experimento de aquel día fuera detenido y sin percatarse, Leder y Nirenberg dejaron la jaula abierta. Desde ese día decidí vengarme y aliarme con todos los ratones del mundo para nunca más dejar en paz a los seres humanos, causando lo más temido por mis creadores: una diseminación incontrolada de oncogenes.
Cuando logré llegar de nuevo a las calles, no sabía cómo ubicarme, ni qué hacer. Había nacido en un laboratorio y nunca había visto el mundo exterior. Sin embargo, logré adaptarme y mezclarme con ratones callejeros y así introducir los oncogenes como parte de mi plan de inundar las alcantarillas, calles, corredores, casas, edificios, colegios y restaurantes de los Estados Unidos, convirtiéndolo en el país con mayor número de ratones inoculados en el mundo.
Mi idea no se detenía ahí, con tendencia napoleónica quería ser la mayor población del mundo por encima de los seres humanos, causándoles la transmisión de células anómalas que se dividieran sin control y destruyeran sus tejidos corporales. Además, mi plan contemplaba volver al lugar de donde había escapado y junto a un ejército de ratones cruzados genéticamente utilizar el laboratorio y crear el mayor pánico visto en la historia de la Universidad de Harvard y sus alrededores.
Habían pasado treinta y cinco días desde que escapé. De nuevo era un día lluvioso en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Era de noche, era el momento de actuar. Junto a mi ejército me dirigí por las bocas de las alcantarillas, sabía la ruta exacta para ingresar al laboratorio. Cuando llegué los recuerdos no se detenían, conmemoraba los días que había pasado ahí, tampoco todo había sido tan malo, después de haber visto las condiciones de mi especie en las calles, el desprecio y peligro al que se regían, me di cuenta de que a mí me trataban muy bien, me trataban mejor que a muchos humanos.
Al entrar al laboratorio quedé estupefacto por una fotografía reciente que habían colgado en la pared. Era la de una estatua de un ratón tejiendo una cadena de ADN, situada en el Instituto de Citología y Genética en Novosibirsk (Rusia), donde se describía que el genoma de un ratón tiene más del 95% de coincidencia con el de los humanos. La escultura representaba la gratitud hacia el animal que ha permitido entender los mecanismos moleculares y físicos de las enfermedades, así como el desarrollo de nuevos tratamientos.
Entendí que mi rol como ratón era más importante que el de muchos otros animales, que el sacrificio de gran parte de mi especie había sido en pro de la ciencia –algo nada justificable– pero gracias a ellos la vida del ser humano, la vida en su totalidad había sobrevivido a pesar de las diferentes pandemias, epidemias y endemias que se habían generado a través de la historia.
A pesar de sentirme conmovido con el rol que mi especie había desempeñado durante décadas, hice caso omiso a mis pensamientos y decidí seguir con mi plan. Entré junto a todos al laboratorio en busca de la máquina que permitía encoger o aumentar la materia orgánica de los ratones con oncogenes. Ingresé a la máquina, pasaron trece minutos cuando volví a salir de ella, me sentía diferente, todos me miraban como si fuera su dios, cuando pude verme las extremidades, noté que eran más grandes de lo normal, todo había funcionado como lo había previsto: era un super ratón.
Así sucesivamente fueron entrando uno por uno los ratones que me habían acompañado y con los que me había mezclado en las calles. Pasamos de medir quince centímetros a medir sesenta y tres centímetros. El genoma agrupado en veinte pares de cromosomas cambio a veintitrés, pasamos de dos mil seiscientos millones a dos mil novecientos millones de pares de bases. Supe en ese momento que mi lucha no solo iba en contra de la experimentación científica, sino de la relación de opresión que durante siglos habían ostentado los humanos.
¡Teníamos su mismo genoma!
Salimos del laboratorio cuando amaneció, pero esta vez salimos por la puerta principal, queríamos causar tanto pánico como pudiéramos entre científicos, estudiantes, directivos y todos los que estuvieran presentes. Fue todo un caos. Ellos corrían, otros buscaban algún objeto que los suspendiera del suelo y otros no sabían qué instrumento utilizar para ahuyentarnos, o peor, matarnos.
Logramos emerger a la ciudad, ya se había esparcido el rumor que un conjunto de ratones modificados genéticamente de un tamaño irreal, habían escapado del laboratorio y se encontraban por todas partes. Los medios de comunicación eufóricos manifestaban en sus noticieros que los ratones entraban y salían de las madrigueras del Río Charles, se propagaban por las calles del Cementerio Mount Auburn y se deslizaban con seguridad entre los arbustos del Cambridge Common.
Había cumplido con mi cometido, conseguí ser visible no desde la experimentación científica, sino desde mi rol como roedor. Logré que la modificación genética fuera un baluarte de defensa para causar pánico en los humanos.
Esa endemia de ratones gigantes no demoró en volverse epidemia en todo los Estados Unidos y posteriormente en una pandemia en África, Asia y Europa. Hoy en día, cada vez que alguien ve un ratón gigante cerca de sus casas, manifiestan la historia que fueron parte de la reivindicación de un conjunto de ratones que salieron del laboratorio de la Universidad de Harvard, y que así los científicos utilizaran las llamadas tres erres (reemplazar, reducir y refinar) como base de los métodos alternativos en experimentación animal para la mitigación de los daños en ellos, estos siguen sufriendo y por eso decidieron vengarse.
¡Qué mayor enseñanza de los ratones a la humanidad, ellos no solo pueden servir para la cura, sino convertirse en la enfermedad!
Siete meses después, agonicé en una de las alcantarillas, pero mi legado hoy se encuentra en todo el mundo, no porque los humanos me reconozcan, pero sí mi especie. Les enseñé que pueden ser la mayor molestia de los humanos, a tal punto de ponerlos de rodillas ante ellos. Hoy muchas de las grandes ciudades del mundo no saben cómo lidiar con las grandes masas de ratones en los subterráneos de las ciudades, más porque nuestro sistema inmune es similar al de ellos, lo que nos ha permitido sobrevivir y adecuarnos a cualquier contexto, ambiente y dieta.
Parecería que mi legado no solo fue el de tener la audacia de volver al laboratorio y modificarme genéticamente, sino de darle una lección a la humanidad, en el entendido que el mundo no solo lo habitan los humanos, que el poder científico también puede ser utilizado para causar consternación y que los animales podemos ser igual o más inteligentes que ellos.
Y lo que más me inquieta, es que sin pensarlo conseguí que volviera la peste bubónica. Sí, esa peste que tuvo sus brotes en el Imperio Romano, en la Edad Media europea y a mediados del siglo XIX en Asia Oriental. Para el 2020, está de vuelta desde Mongolia, y no tardará en ser otra pandemia, así que prepárense.
Así no lo crean, no solo nos parecemos a ustedes en su genoma, sino en su condición post mortem. Qué creían, ¿qué no hay vida después de la muerte para nosotros? Les cuento que sí. Y que a pesar de todo lo que pasó y sigue pasando con nuestra especie, seguimos concibiendo a nuestro gen, como un gen de la discordia.
Jorge Alberto López-Guzmán es antropólogo, politólogo, especialista y Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, además es investigador en la Universidad del Cauca. Aunque la mayoría de sus publicaciones han sido de orden académico, también ha incursionado en la escritura creativa con ensayo, cuento y poesía en prosa. lopezg@unicauca.edu.co / https://m.facebook.com/jorge.lopez.guzman
Las ilustraciones son de Mariana Rojas
Este cuento es resultado de los talleres virtuales de escritura creativa para contar la ciencia, que Todo es Ciencia realizó durante mayo y junio de 2020.